Félix Frías. Pinceladas biográficas.

Ventanas de papel
4 junio, 2021
Ayuno informativo
4 junio, 2021Por Horacio Sánchez de Loria Parodi especial para Revista Argentina (Tercera Época)

Nota de la Redacción de Revista Argentina (Tercera Época): Horacio Sánchez de Loria Parodi es autor de Félix Frías. Acción y pensamiento jurídico-político, Buenos Aires, Editorial Quórum, 2005.
Junto con fray Mamerto Esquiú, Félix Frías (1816-1881) fue uno de los mentores del movimiento católico del Ochenta.
Nació en Buenos Aires y murió en París. Publicista, diplomático, legislador nacional y provincial, periodista, tuvo una intensa vida pública.
Fue un hombre honesto, reconocido por todos sus contemporáneos, sincero creyente, el padre Frías lo llamaban habitualmente. Fundó en 1877 el Club Católico con el fin de reunir a militantes y enfrentar el proceso de secularización social del momento, que luego se transformaría en la Asociación Católica.
Influido también por el liberalismo católico y el romanticismo de la época, no llegó sin embargo a sostener las posiciones canónicas de esa corriente, como José Manuel Estrada entre nosotros en su primera etapa.
De hecho, se opuso en 1871–como fray Mamerto Esquiú– a la separación de la Iglesia del Estado por la que pugnaba Estrada y valoró positivamente el legado cultural hispánico.

Participó en los emprendimientos culturales de la llamada generación de 1837 (con Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, etc.), si bien se distinguió de ellos en cuanto a la identificación de los males sociales que padecíamos.
Emigrado en Uruguay, Bolivia y Chile en la época de Rosas, llegó a ser secretario de Juan Lavalle en su frustrada aventura militar de 1839-1840, que con la ayuda francesa invadió territorio argentino. Luego fue uno de los que acompañó sus restos al norte y pasó al país del altiplano. Frías estaba entusiasmado con esa empresa que pretendía derrocar a Rosas, en quien veía la personificación del despotismo y la arbitrariedad, uniéndose de ese modo con alguien que había colaborado como pocos en la desunión y el fomento del odio en las familias argentinas con el asesinato de Manuel Dorrego.
Uruguay y Bolivia
Sus primeros escritos periodísticos aparecieron en publicaciones uruguayas como El Nacional y El Iniciador ambos de Montevideo, éste último dirigido por Miguel Cané (padre) y Andrés Lamas. Estos primeros escritos los firmó con las iniciales D y L. Dios y libertad, el lema que usaba Félicité Robert de Lamennais en sus notas periodísticas.
En Bolivia escribió en las páginas de El Filántropo y en El Restaurador, éste último dirigido por Facundo de Zuviría, el futuro presidente de la convención constituyente de 1853.
En agosto de 1843 publicó el opúsculo Rosas y el general Ballivian, como respuesta crítica a una encomiástica comparación de ambos mandatarios aparecida en El Ingenuo de La Paz.
Algunos sinsabores lo obligaron a retirarse a Chile, en donde desarrollará ya una actividad intelectual más importante.
En Chile
En Chile, su tercer destino de emigrado en donde ejerció el cargo de cónsul boliviano, escribió algunas obras más densas. En 1844 apareció El cristianismo católico considerado como elemento de civilización en las repúblicas hispanoamericanas.
Quería mostrar que el fundamento del progreso del que se hablaba tanto en ese momento debía fundarse en la religión y que la libertad y la igualdad auténticas nacían del cristianismo; y si se habían salido de cauce era precisamente por alejarse de su prístina fuente.
En 1845 publicó un folleto Comercio de Bolivia, en el que alentaba el comercio del país del altiplano a través de los afluentes del Plata. En 1847, La República Argentina, que era una crítica a la Dictadura de Rosas. Y en el mismo año, La gloria del tirano Rosas, título que denotaba un sarcasmo y pretendía ser una respuesta a la tendencia presente en ese momento entre los emigrados argentinos con relación al gobierno de Buenos Aires. Especialmente era una respuesta a la posición de Alberdi, quién en La Argentina a treinta años de la Revolución de Mayo, sostuvo que era necesario alcanzar un acuerdo con Rosas para encauzar al país.
Corresponsal en París
También colaboró en varios periódicos, El Progreso y especialmente en El Mercurio editado en Valparaíso, que lo nombro corresponsal en París en 1848.
Está será una etapa muy importante en su vida en cuanto a la maduración de sus ideas, ya que tomará contacto con una realidad que sólo había conocido a través de los libros.
En 1848 el mundo estaba convulsionado, abdicaba Luis Felipe de Órleans, el rey burgués, que en definitiva había favorecido a la alta burguesía, en el trono desde 1830, y se establecía la Segunda República.

En aquéllas tierras sentirá en carne propia el curso revolucionario del mundo y los efectos culturales que estaba provocando. Se sentirá decepcionado con algunas de sus ideas juveniles profesadas en las tertulias porteñas del 37, especialmente aquéllas vinculadas a su admirada Francia y conocerá a varias personalidades como Charles de Montalembert, Víctor Hugo, Juan Donoso Cortés, entre otros. También visitó al general José de San Martín en sus últimos días y cultivó una rica amistad con su familia.
Vuelta al país.
Estando en Francia se produjo la batalla de Caseros que trajo como consecuencia la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas, hecho que le impactó notablemente. Pero decidió no regresar inmediatamente al país, sino esperar el curso de los acontecimientos políticos.
Disgustado con la evolución institucional de la vida pública argentina, escindido el país en dos partes, Buenos Aires y la Confederación, espero hasta 1855 para regresar. Pensó que los tratados firmados en diciembre de 1854 y enero de 1855 ayudarían a la reunificación.
Al llegar a Buenos Aires formó con un grupo de amigos un movimiento que pugnó por la unificación del país, alejándose de las polémicas ardientes y los rencores personales; a tal fin en julio de 1855 con Luis L. Domínguez y José María Cantilo fundó el periódico El orden. En sus páginas bregó por la aceptación sin reparos por parte de Buenos Aires de la Constitución de 1853. También con el mismo propósito escribió en los periódicos La Patria y La Religión.
Convencional constituyente.
Tras la batalla de Cepeda y los Pactos de San José de Flores de 1859, Buenos Aires se reservó el derecho de examinar la Constitución de 1853. A tal fin se conformó una convención constituyente en la que participó Frías.
Nuestro autor se pronunció en contra de toda reforma al texto constitucional acompañado de un grupo de 17 convencionales, en aras de alcanzar lo más rápido posible la reunificación, tras la escisión promovida por el puerto. Pero hacia el final de las deliberaciones, y visto que Buenos Aires estaba dispuesta a reformar el texto para lograr mayor poder y atenuar el nacional, se pronunció por la reforma del artículo 2, relativo al tema religioso, que tantos debates había provocado en 1853.
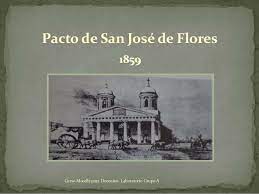
Frías propuso una redacción parecida a la vencida en Santa Fe, y por lo tanto sostuvo la necesidad del reconocimiento de la religión católica como la de la Nación argentina, a la que se le daría la mayor protección. Aunque la fórmula no era feliz ya que evocaba a las adoptadas por los países protestantes en Europa, tenía como intención colocar un dique al proceso de secularización social en marcha.
Diplomático en Chile
En 1868 el presidente Sarmiento, a pesar del enfrentamiento que habían tenido en el seno de la convención constitucional aludida, lo nombró Ministro Plenipotenciario en Chile, en donde desarrolló una intensa actividad.
La situación con el país trasandino era sumamente conflictiva debido a la ocupación por parte de Chile del Estrecho de Magallanes.
El problema se agravó a raíz de que Chile comenzó a reclamar la Patagonia también como territorio suyo. Frías recurrió a todos los archivos para demostrar los derechos argentinos, a los de Buenos Aires, Lima, al Archivo de Indias, al Museo Británico, le pidió ayuda a fray Mamerto Esquiú para que recopilara lo que se encontrase en Bolivia.

Francisco Perito Moreno (Viaje a la Patagonia Austral)
También recibió ayuda de Mariano Balcarce, Máximo Terrero y del mismo Juan Manuel de Rosas, quien le envió diez cédulas reales que avalaban la posición argentina, y una carta refutando las ideas esparcidas en la prensa chilena sobre la cuestión.
Este hecho muestra la caballerosidad de Rosas y Frías, mostrada en temas candentes para el país, actitud alejada de toda inquina personal o ideológica.
Ya Frías había tenido un gesto para con el Restaurador de las Leyes años antes en el momento de mayor persecución al Dictador. En 1857 siendo diputado provincial se opuso a la confiscación de los bienes de Rosas y de Manuelita, enfrentando a la mayoría del cuerpo.
Por supuesto que su posición no prosperó, los odios predominaron. Pedro Goyena expresó al respecto:
“Sus opiniones no prevalecieron. El grito destemplado de la pasión apagaba la voz del patriotismo y la prudencia; los cálculos de una política estrecha se sobrepujan a los consejos de la experiencia y a las más sanas inspiraciones”.
Incluso Juan Bautista Alberdi en carta desde Londres del 8 de septiembre, aplaudió la posición de Frías en contra del “frío, rencoroso y triste proceso contra Rosas”.
Casi treinta años después al presentar una solicitud al congreso nacional por aquélla ley, en su calidad de albacea testamentario de Juan Manuel de Rosas, Máximo Terrero recordó la valiente actitud de Félix Frías en aquéllos días.
En su testamento redactado en abril de 1881 poco tiempo antes de morir, Félix Frías pedía a los argentinos que abandonaran el odio que nos carcomía, y repetía que si seguía triunfando la idea de la libertad sin base cristiana seríamos finalmente liberales, pero no libres.



