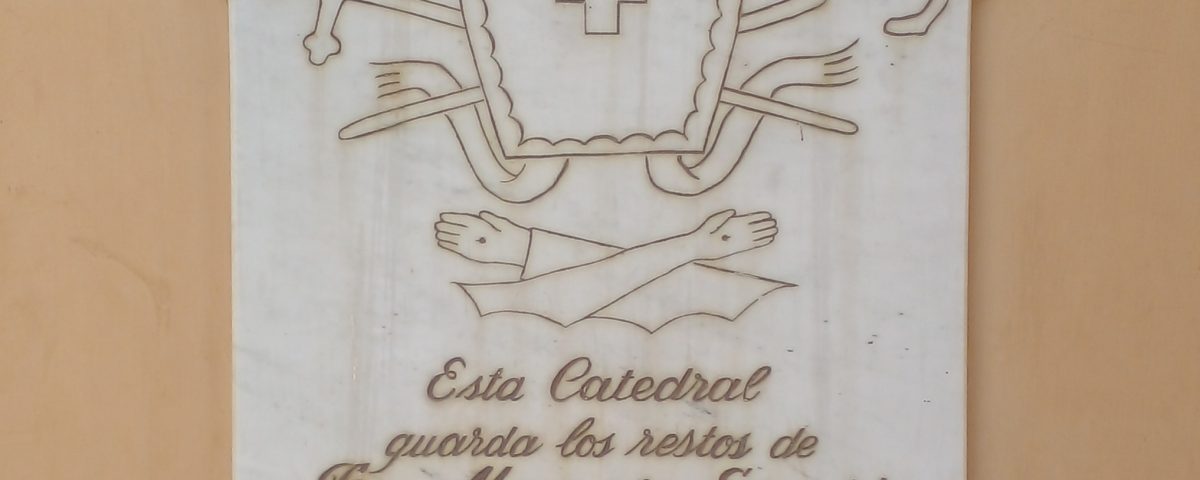La “Canonización poética” de Fray Mamerto Esquiú (III y IV)

Dos obras que trasuntan alegría y esperanza
6 diciembre, 2022
Cuando el discurso mediático “hace justicia”
20 febrero, 2023Por Atilio Álvarez (Profesor emérito de la Universidad Católica Argentina) para Revista Argentina (Tercera Época)

Nota de los editores Revista Argentina (Tercera Época): la primera parte puede leerse aquí y la segunda parte aquí.
Durante la vida del beato Esquiú muchos fueron quienes alabaron su personalidad, y sobre todo su famoso discurso de la Constitución, dicho en la iglesia matriz de San Fernando del Valle de Catamarca el 9 de julio de 1853, cuando el joven sacerdote tenía apenas 27 años y llevaba dos de ordenado por manos del obispo de San Juan, Ms. Quiroga Reinafé.
La amplísima difusión de esa homilía patriótica, impresa por decreto del gobierno de Paraná, eclipsó no solamente otros sermones importantísimos, sino también algunos aspectos del carácter del manso franciscano, como educador, latinista y pastor.
Era sin lugar a dudas un hombre de la Confederación Argentina, un federal del interior, no rosista, y marcado por el recuerdo de la cruda represión de los restos ya vencidos de la Coalición del Norte, llevada a cabo por Manuel Oribe y Mariano Maza en 1841. El beato mencionará esto expresamente en su sermón del 8 de diciembre de 1880, el último pronunciado antes de ser ordenado obispo, y quizás también la última de sus grandes alocuciones patrióticas, cuando se pregunta en la Catedral de Buenos Aires: “ese sacrificio ¿no es acaso debido en expiación de las horribles hecatombes que en nombre y a cargo del sistema federal hacían tus ejércitos el año 40 por toda la República?”
Fue respetado y alabado por federales y por antiguos unitarios (entre ellos Salvador María del Carril, vicepresidente de la Confederación, que hizo publicar su sermón, y Facundo Zuviría, presidente de la Convención Constituyente y luego ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Urquiza). También por los autonomistas que provenían del tronco federal, sobre todo provincianos, y por los jóvenes católicos de la generación del ochenta.

Entre los primeros, del Carril, cuyas posturas un cuarto de siglo antes en San Juan habían provocado el lema “Religión o Muerte” de la bandera de Facundo Quiroga, decía en su decreto del 2 de mayo de 1854: “Considerando que el orador de la Constitución de Mayo ha bebido abundantemente en la santidad de las escrituras, y en el estudio profundo de la historia, el conocimiento de los destinos de la humanidad y de los arcanos sociales; y que las revelaciones tomadas en tan altas fuentes por la vasta inteligencia del orador han sido puestas al servicio de la organización nacional con felicidad y unción.”
Por su parte Zuviría[1], entonces ministro de Urquiza, respondió en 1856 a la consulta reservada sobre posibles postulantes a la diócesis de Paraná a crearse, diciendo al internuncio Mariano Marini: “y un padrecito joven, Fray Mamerto Esquiú, de extraordinarios talentos, saber desproporcionado a su edad, virtud austera, humildad profunda, que sirve algunas cátedras. He leído con asombro algunos sermones de él, que han merecidos ser reproducidos en los periódicos de Buenos Aires y la Confederación con el elogio que se merecen. Se me asegura que no tiene treinta años de edad. Si no tiene una muerte prematura como Balmes, igualará o excederá a este escritor”.
La mejor descripción de Esquiú, a punto de ser ordenado obispo en ocasión del sermón por la federalización de Buenos Aires, nos la da Pedro Goyena, que recién lo conoció ese día 8 de diciembre: “Vimos subir al púlpito a un fraile franciscano, de elevada estatura y ancha espalda, el cabello castaño, la tez morena, la cabeza hermosa, las líneas de la fisonomía puras y correctas, los ojos rasgados y pardos, reflejando la dulzura aliada a la energía y la prudencia. Nada había tímido ni jactancioso en el porte… Habló y supimos que la voz del Padre Esquiú es plena y varonil, aunque no habituada a esas rápidas inflexiones en que algunos oradores hallan a menudo recursos para influir sobre el auditorio”.
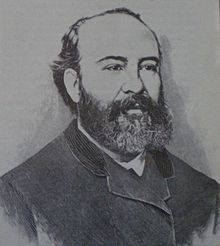
Sinteticemos la consideración que de él tuvieron sus contemporáneos en las palabras de Nicolás Avellaneda, entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, cuando a la muerte del obispo de Córdoba dijo: “Debíamos un homenaje arrancado desde el fondo del alma al ejemplo vivo de una virtud más constante, de mayor elevación moral y de una humildad más profunda que hayamos conocido entre los hombres”
Y pongamos en palabras propias del beato, dichas un año antes de su muerte en una homilía en honor del obispo Trejo, la descripción de la humildad y la grandeza que en él coexistían: “El esplendor y la gloria son muy propias de un gran mérito; pero no pocas veces, y no sé si de ordinario, una modesta sencillez suele ser el único ropaje de lo que es verdaderamente grande y augusto”.[2]
IV.- Los poetas laicos lo tratan de santo
Vamos a recordar una especie de “canonización literaria”, una proclamada actitud de tenerlo por santo por parte de los poetas, que se hacían eco del indubitable sentir popular. De inmediato se expresó la admiración por los aspectos pastorales de Fray Mamerto, particularmente ejercido en el vasto territorio de la diócesis a su cargo.
El epígrafe nos remonta al romance “El Obispo” que forma parte de los Romances del Río Seco, editados en diciembre de 1938, después de la muerte de Leopoldo Lugones, con dibujos de Alberto Guiraldes
Pero cronológicamente el primer poeta que se refirió a la santidad de Fray Mamerto Esquiú fue Rubén Darío.
El vate nicaragüense, Cónsul de Colombia en la Argentina entre 1893 y 1896, y valorado colaborador del diario “La Nación” era ya reconocido literariamente. Su predicamento se fundaba en la general impresión que había causado su poemario “Azul”, editada en Valparaíso, cuando estaba en Chile, en julio de 1888, obra que es considerada el inicio del movimiento literario llamado modernismo.
Aparecerán luego en Argentina dos libros, “Los Raros”[3] y “Prosas Profanas”[4], que consagraron al autor en el marco general de las letras de habla hispana.
El 28 de setiembre de 1896, Rubén Darío viajó en el tren Central Argentino a Córdoba, invitado por el Ateneo, institución cultural de esa ciudad creada en 1894 por amantes de la literatura y las artes en general sobre modelo del Ateneo de Buenos Aires, organizado dos años antes y que a la sazón presidía el mismo Darío en su sección literaria.

No fue unánime el beneplácito por la invitación a Rubén Darío. Los exponentes más conservadores de las líneas estéticas, y políticas, manifestaron su oposición. Existía un clima de polémica entre José Menéndez Novella, hasta el año anterior director de “Los Principios” que firmaba bajo el seudónimo de Gil Guerra, y el joven Leopoldo Lugones que lo hacía como Gil Paz.
Sobre esa visita, Gil Guerra publicaba: “Rubén Darío no es en modo alguno ese gran poeta que dicen, ni mucho menos. Rubén Darío no es más que el representante del disloque de la lengua y del mero verbalismo poético. Su brillo es brillo de talco. Sus pretendidas galas, simples extravíos de la Escuela Decadente de que es corifeo, al igual de Lugones, otro secuaz, digno de mejor suerte. Pero, en fin, Rubén Darío no escribe del todo mal. Cierto talento no le falta. Y nada más. Pero no vengan aquí con la noticia de que un gran poeta ha llegado y menos el Poeta. ¿Cuál? ¿Cómo? Del señor Darío conoce versos, sin duda, el crítico; poesía, ninguna”
Pero esas duras expresiones furibundas del combativo autor de “Ocios Periodísticos” no eran representativas del sentir general. Por conocimiento y real aprecio del cambio estético que planteaba el modernismo, o por simple esnobismo, la sociedad cordobesa se conmocionó con la visita de Darío.
Cierto es que el poeta, con habilidad o por buen consejo, no respondió a Gil Guerra, y por lo contrario publicó el 8 de octubre en primera plana de “Los Principios”, el diario católico, un breve artículo sobre el Papa León XIII, el autor de las encíclicas Aeterni Patris, sobre la restauración del tomismo, y Rerum Novarum sobre la cuestión social.
Decía sobre el pontífice que lanzó al mundo la doctrina social de la Iglesia:
“León XIII, en el presente es el primer hombre del mundo. Tiene sobre su frente todos los brillos: el brillo pontifical, el brillo del talento, que acatan los pueblos y los reyes, el laurel radiante del árcade, que resplandece con su maravillosa luz poética. Está colocado sobre el más elevado de los tronos y sustentado por la virtud y por la paz. Sus encíclicas son escuchadas con veneración y respeto por todas las naciones. En verdad que merece ser llamado el Papa Blanco. Su potestad es la dulce potestad del Cristo. Su bandera es la bandera blanca, blanca como el cordero; como la hostia, como la nieve de las inmaculadas cinas. Fuerte con fuerza evangélica, su lengua en ocasiones es la lengua de Pablo, y siendo tan portentosa su figura, su acento en el acento de los humildes.”
Con eso desacreditaba las críticas ultramontanas, injustas y desmedidas en buena parte.
Alojado en el Hotel de la Paz, Darío recibió las visitas del profesor Tobías Garzón, distinguido educador y autor del primer “Diccionario Argentino”, que compiló palabra a palabra y que fue publicado para el Centenario; del docente y periodista Javier Lazcano Colodrero, director de la Escuela Normal, que leyó su poema “El bardo Errante” en el acto de homenaje; de Amado Ceballos, ferviente mitrista e Inspector Nacional de Escuelas, y del joven Carlos Romagosa, entonces ya diputado provincial por el Partido Autonomista Nacional, autor de una valiosa y nutrida antología, “Joyas poéticas americanas”, que estaba por publicar.
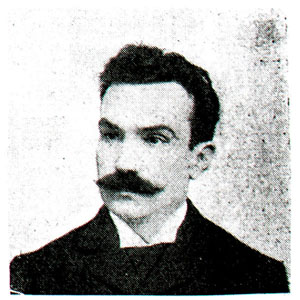
Fue Carlos Romagosa[5] quien organizó en el Ateneo cordobés la velada de homenaje a Rubén Darío el 15 de octubre de 1896 en el Club Social. Se nucleó allí el círculo social cordobés en pleno, con concurrencia que no excluyó posturas políticas, ideas estéticas, ni actitudes religiosas.
El programa era mixto, y se desarrollaba con aportes locales de Garro, Romagosa y Lascano Colodrero, y la doble intervención estelar del invitado
1) Palabras de bienvenida del Dr. Juan Garro, vicepresidente del Ateneo[6];
2) Conferencia de Rubén Darío;
3) Conferencia de Carlos Romagosa titulada “El simbolismo”;
4) Javier Lazcano Colodrero leyó un cuento en verso de su autoría [7]y
5) Recitación por parte de Darío de su poema “En elogio del Ilmo. Obispo de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú, escrito en Córdoba”.
Cerró Darío su mensaje central con palabras hermosas, en un paralelo entre Religión y Arte:
El discurso o conferencia del poeta fue un canto a la excelsitud del arte, a aquella pureza que después, entre nosotros, encarnaría la estética del grupo de Florida.
“Para ser creyente, o artista, hay que ser creyente puro, o artista puro, como lo ha hecho muy bien notar Eugenio de Castro en una conferencia sobre el noble y religioso poeta Joäo de Deus. Creyente puro, fe absoluta; artista puro, arte absoluto: esta fe que es de la Religión y este amor, que es del Arte, son ciegos. Pero es una ceguera en que resplandecen todas las estrellas, para los preferidos de la fe y para los preferidos del Arte: los más ciegos de luz en el camino de la Religión se llaman Santos; los más ciegos de luz en el camino del Arte se llaman Genios. El lazarillo es Dios.
En cuanto a mí, señor vicepresidente del Ateneo, no soy más que un misionero de esas ideas, un mínimo mensajero de esos ideales. La América me ha tocado como tierra de mi predicación y de mis labores. Ni quito ni pongo reina, pero ayudo a mi Señor, el Arte. Si piedras o flores recojo, algo de unas y otras caen, señores, en tierra argentina: en vuestra tierra he trabajado y en ella ha hecho lo que ha podido mi pensamiento, desde algunos años. Permitidme que recuerde en estos momentos a La Nación de Buenos Aires, en donde ha tanto tiempo tengo una ventana para clamar al aire libre, y al Ateneo metropolitano de cuya Sección de Bellas Letras tengo la honra de ser presidente.”
Sobre el final recitó, con su voz profunda, el elogio a Esquiú, pieza de excelsa dulzura elaborada en ocho sextinas, estrofas regulares formadas por dos duplas de versos alejandrinos pareados, consonantes, cerradas cada uno de ellas con sendos tercer y sexto versos eneasílabos, que riman entre sí.[8]
Es la forma de sextina que Darío había utilizado en 1893 en alejandrinos de 14 sílabas, con hemistiquios, para “Sonatina”, uno de sus poemas más recordados (“La princesa está triste … ¿que tendrá la princesa? – los suspiros se escapan de su boca de fresa- que ha perdido la risa, que ha perdido el color”)
Aunque el modelo inmediato, con el acortamiento de los terceros versos a nueve sílabas, se encuentra en el magnífico “Responso” a Paul Verlaine, del mismo año 1896. El poeta simbolista había muerto en enero de ese año.
Se halla en este “Responso” el molde métrico del Elogio al Obispo Esquiú, no solo por las sextinas de alejandrinos, creación de Darío en ese tiempo, sino por la utilización de conceptos, figuras y rimas:
“Padre y maestro mágico -lirófono celeste,
que al instrumento olímpico- y a la siringa agreste
diste tu acento encantador”
La musicalidad del conjunto es notoria, y el último eneasílabo del Responso a Verlaine: “Y un resplandor sobre la cruz”, marca un firme final, como el del elogio a Esquiú.
En su “Elogio del Illmo. Sr. Obispo de Córdoba, fray Mamerto Esquiú” Rubén Darío proyecta en igual forma métrica un contenido de honda espiritualidad:
“Un báculo que era como un tallo de lirios,
una vida en cilicios de adorables martirios,
un blanco horror de Belcebú,
un salterio celeste de vírgenes y santos,
un cáliz de virtudes y una copa de cantos,
tal era fray Mamerto Esquiú.
Con su mano sagrada fue a recoger estrellas.
Antes cansó su planta, dejando augustas huellas,
feliz pastor de su país;
ahora corta del Padre las sacras azucenas;
sobre esta tierra amarga, cogía a manos llenas
las florecillas del de Asís.
¡Oh luminosas Pascuas! ¡Oh Santa Epifanía!
¡Salvete flores martyrum! canta el clarín del día
con voz de bronce y de cristal:
Sobre la tierra grata brota el agua divina,
la rosa de la gracia su púrpura culmina
sobre el cayado pastoral.
Crisóstomo le anima, Jerónimo le doma;
su espíritu era un águila con ojos de paloma;
su verbo es una flor.
Y aquel maravilloso poeta, San Francisco,
las voces enseñóle con que encantó a su aprisco
en las praderas del Señor.
Tal cual la Biblia dice, con címbalo sonoro,
a Dios daba sus loas. Formó su santo coro
de Fe, Esperanza y Caridad:
Trompetas argentinas dicen sus ideales,
y su órgano vibrante tenía dos pedales,
y eran el Bien y la Verdad.
Trompetas argentinas claman su triunfo ahora,
trompetas argentinas de heraldos de la aurora
que anuncia el día del altar,
cuando la hostia, esa virgen, y ese mártir, el cirio,
ante su imagen digan el místico martirio,
en que el Cordero ha de balar.
Llegaron a su mente hierosolimitana,
la criselefantina divinidad pagana,
las dulces musas de Helicón;
y él se ajustó a los números severos y apostólicos,
y en su sermón se escuchan los sones melancólicos
de los salterios de Sión.
Yo, que la verleniana zampoña toco a veces,
bajo los verdes mirtos o bajo los cipreses,
canto hoy tan sacra luz;
en el marmóreo plinto cincelo mi epigrama,
y bajo el ala inmensa de la divina Fama,
¡grabo una rosa y una Cruz!”
Se destaca en el poema el aprecio del autor por la espiritualidad franciscana, que hará eclosión en “Los motivos del lobo” de 1913: “el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís”
Darío presagiaba en 1896 la canonización de Esquiú: “Trompetas argentinas claman su triunfo ahora, trompetas argentinas de heraldos de la aurora que anuncia el día del altar” Y lo hacía 25 años antes de que se planteara la idea de la causa de beatificación en el Congreso de Terciarios Franciscanos de 1921, iniciada en la entonces diócesis de Córdoba recién en 1926 ¡Que las auroras argentinas proclamen pronto la plenitud del altar, como deseaba Darío!
[1] Facundo Zuviría (1794-1861) ya no era el joven de la “Patria Nueva” que en 1819 viajaba de Buenos Aires a Salta para conspirar contra Güemes. Las dos décadas de exilio en Bolivia lo habían convertido en político realista y prudente, digno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Confederación y de ser designado primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, aunque falleció antes de asumir
[2] Elogio de Fray Mamerto Esquiú al Ilustrísimo fundador de la Universidad de Córdoba, Rdo. Fray Fernando de Trejo y Sanabria, dicho en la Iglesia de la Compañía de Jesús, el 23 de diciembre de 1881.
[3] En prosa, publicado en Buenos Aires en 1896, tipografía La Vasconia, es una serie de semblanzas de 19 autores, luego 21 en edición barcelonesa de 1905. Solo menciona dos escritores americanos, cubanos ambos, José Martí, y Augusto de Armas, que escribió solo en francés. Imperdible lo escrito por Darío sobre Léon Bloy, de quien culmina diciendo: “Tiene la vasta fuerza de ser un fanático. El fanatismo, en cualquier terreno, es el calor, es la vida: indica que el alma está toda entera en su obra de elección. ¡El fanatismo es soplo que viene de lo alto, luz que irradia en los nimbos y aureolas de los santos y de los genios!”
[4] Publicado en Buenos Aires en 1896 como “Palabras liminares” por su proemio cáustico de igual título. Dedicado a Carlos Vega Belgrano, nieto del prócer, y luego ampliado en Madrid y editado en Paris como “Prosas profanas y otros poemas”,
[5] La figura de Carlos Romagosa (1865-1906), que presentó a Rubén Darío en Córdoba y abrió luego el camino de un joven Leopoldo Lugones en carta a Mariano de Vedia, de 1896, ha quedado eclipsada por su trágico final. En ese mismo año conoció a una de sus alumnas en la Escuela Normal, María Haydee Bustos. Se enamoraron pese a la diferencia de edad y del ligamen que ataba a Romagosa por un casamiento civil celebrado en Buenos Aires con una mujer española que había conocido en viaje de regreso desde España, siendo veinteañero. Los ataques y persecuciones sufridas por causa de esa relación, que llegaron a la cesantía de Haydee como profesora, llevaron a ambos al suicidio el 8 de junio de 1906.
[6] Juan Mamerto Garro (1847-1927), notable abogado, nacido en San Luis, pero con carrera y actuación en Córdoba, fue miembro de la Unión Católica de José Manuel Estrada, y luego de la Unión Cívica Radical. Compañero de fórmula presidencial de Bernardo de Irigoyen, lo acompañó como ministro en la provincia de Buenos Aires durante su gobernación. Fue Ministro de Justicia de la Nación. Dirigió la edición de las obras completas de José Manuel Estrada y de Nicolás Avellaneda, y escribió sendas biografías de ellos.
[7] Javier Lascano Colodrero, que había sido ministro de instrucción Pública del gobernador Ambrosio Olmos, roquista y laicista desde un principio y luego partidario de Marcos Juárez en la política local, era quien había prologado en 1894 “Primera Lira”, del joven Leopoldo Lugones, que no llegó a ser editada.
[8] Es la forma que señalamos como AAB CCB, y que es propia de Darío. El verso alejandrino tomado de los simbolistas franceses pasó a ser signo distintivo del modernismo, y en Prosas Profanas agradecerá a Gonzalo de Berceo: “Amo tu delicioso alejandrino, como el de Hugo, espíritu de España; – este vale una copa de champaña, – como aquel vale ‘un vaso de bon vino’.”